PRÁCTICA 4. RESUMEN DE UN ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN
Referencia completa del artículo:
Vila Carneiro, Z. (2017). “Hacia una didáctica de la literatura áurea en el siglo XXI”. Lenguaje y textos, 46, 89-102. http://doi.org/10.4995/lyt.2017.7455
En el estudio bajo el título “Hacia una didáctica de la literatura áurea en el siglo XXI”, Vila Carneiro (2017) diserta acerca de lo que considera uno de los principales caballos de batalla en la enseñanza de la literatura en las etapas de Secundaria y Bachillerato, es decir, el que concierne al Siglo de Oro. En efecto, la producción literaria del período áureo de nuestras letras presenta no pocos escollos en el paradigma educativo. Se trata de una literatura preeminentemente poética, cuyo lenguaje, fundamentado en el artificio y en el ejercicio del ingenio y del furor barrocos, no brinda facilidades para ser abordado en el aula de ESO y Bachillerato. A la abundancia de prejuicios que circundan a la literatura de esta época y a la desmotivación imperante entre el alumnado —incluso entre los docentes—, Vila Carneiro (2017: 90) suma una problemática más: los paradigmas de la educación literaria en el siglo XXI no encuentran su reflejo en la realidad del aula, “donde el peso didáctico de la historia de la literatura sigue siendo indiscutible”, como deja al trasluz el análisis de algunos manuales y libros de texto.
El artículo se propone dos objetivos fundamentales. El primero de ellos radica en el trazado de una breve panorámica de la didáctica de la literatura del Siglo de Oro, mientras que el segundo pretende dar cumplida cuenta de un serial de recursos e instrumentos que faciliten las prácticas pedagógicas de la producción literaria áurea en las enseñanzas no universitarias. Por medio del epígrafe “Breve panorama bibliográfico”, Vila Carneiro (2017: 90) significa algunos de los hitos más relevantes del caudal bibliográfico dedicado a la didáctica de la literatura del Siglo de Oro. En este sentido, algunas de las aportaciones más importantes e interesantes las constituyen el libro Approaches to Teaching Early Modern Spanish Drama, editado por Bass y Greer (2006), cuyas aportaciones científicas abordan la enseñanza del teatro áureo, o uno de los volúmenes de la revista Didáctica. Lengua y Literatura (2005), que recoge fundamentalmente estudios sobre Cervantes desde una perspectiva multidisciplinar.
De manera más reciente, destacan trabajos que se han ocupado de plantear diferentes propuestas didácticas a partir de la selección de obras específicas para tratar de fomentar la motivación del alumnado de Secundaria. Es el caso de la pieza teatral El tuzaní de la Alpujarra, de Calderón, que Pérez Fernández (2011) escoge con el objeto de trabajar distintas áreas del currículo. Sobresalen, asimismo, ediciones didácticas del Lazarillo y del Quijote a cargo de Fernández Villarroel y Fernández Rodríguez (2011 y 2013) y la elaboración de antologías poéticas también destinadas al público de ESO y Bachillerato, que recogen composiciones de Garcilaso de la Vega, Fray Luis de León, Góngora y Quevedo, entre otros. En último término, es destacable la labor desempeñada en el ámbito de la enseñanza en el aula de ELE, centrada en la literatura de los siglos XVI y XVII. En este orden de cosas, por descontado, la literatura del Siglo de Oro puede constituirse y, de hecho, se constituye, como una relevante herramienta metodológica que permite profundizar tanto en la enseñanza de la literatura como en el aprendizaje comunicativo.
Por lo que hace al “Estado de la cuestión y la metodología”, Vila Carneiro (2017) toma como punto de partida la afirmación existente en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, en el que se señala que “la lectura y la escritura son los instrumentos a través de los cuales se ponen en marcha los procesos cognitivos que elaboran el conocimiento del mundo, de los demás y de uno mismo y, por tanto, desempeñan un papel fundamental como herramientas de adquisición de nuevos aprendizajes a lo largo de la vida”. Apuntan estas palabras a la aprehensión paulatina de la competencia literaria, aquella por la que los aprendientes toman progresivamente conciencia de la importancia de la elaboración de su propio pensamiento crítico y creativo. Es importante, a este respecto, fomentar hábitos de lectura de obras de la literatura española y universal de todos los tiempos, así como de la literatura juvenil. De lo que se trata, en última instancia, es de formar lectores que prosigan su formación lectora a lo largo de toda su trayectoria vital y que sean capaces de acceder a la significación profunda de los textos, desde una perspectiva comparada y analítica.
Más específicamente en el espacio de la literatura áurea, el currículo es claro: la aproximación debe realizarse sobre la base de obras y textos fundacionales de los géneros literarios. La lectura y explicación de los fragmentos más significativos es fundamental; sin embargo, una vez más, predomina un paradigma tradicional de enseñanza en el que se privilegia la reproducción memorística de datos, en detrimento, por tanto, de la comprensión de las obras literarias por parte del alumnado. De conformidad con Álvarez Ramos y Morán Rodríguez (2016: 492), Vila Carneiro (2017) apuesta por un modelo didáctico cuyo pilar esencial sea la lectura lúdica. Los clásicos deben ser leídos, sí, pero urgen nuevas e innovadoras intervenciones didácticas que los hagan atractivos al estudiantado.
Es en este punto donde salen a colación numerosos instrumentos y recursos que favorecen esa dimensión atractiva y lúdica, a saber: el uso de role plays, juegos de mesa, videojuegos, el cómic, las TIC, las redes sociales o el cine pueden combinarse con alternativas más tradicionales como el comentario de texto. Entre estas herramientas y recursos se cuentan con detalle (1) el material cinematográfico, (2) las redes sociales y (3) el uso de las TIC. No queda en cuestionamiento el potencial didáctico de materiales audiovisuales como películas, cortos y series, que permiten “reconstruir la época de manera visual” (Álvarez Ramos y Morán Rodríguez, 2016: 494). Por cierto que resulta ineludible conocer con mayor profundidad la realidad contextual en que se inserta cualquier obra, especialmente si se trata de un discurso tan alejado en el tiempo como en el caso de la literatura áurea. Vila Carneiro (2017) plantea la necesidad de que la proyección de las películas se haga corresponder con adaptaciones rodadas en el siglo XXI, de tal modo que la percepción de antigüedad quede diluida entre los estudiantes cuando acceden al contenido. Se trata, pues, de indagar en las posibilidades más estéticamente atractivas para un público joven.
La mención de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes es crucial, por cuanto se alude a la recopilación confeccionada por la profesora Gloria Camarero Gómez de adaptaciones de la literatura española al cine. Sin duda, en las últimas décadas ha experimentado un importante auge el estreno de series de ambientación histórica como El Ministerio del tiempo (2015), entre otras. En lo concerniente a las películas, encontramos ejemplos como La dama boba (2006), El capitán Alatriste (2006), Lope (2010) o el filme de animación de 2012, El lazarillo de Tormes. El aprendizaje significativo, en este contexto, radica en establecer un buen ejercicio de comparatismo entre los lenguajes fílmico y literario: dejar constancia de las semejanzas y diferencias entre el texto literario y la adaptación cinematográfica. Y, por supuesto, llevar a término una óptima contextualización de la película por medio de actividades de previsionado y posvisionado.
La dinamización de las prácticas cinematográficas se extiende igualmente al empleo de las redes sociales. Vila Carneiro (2017) hace especial hincapié en la propuesta del Ministerio del tiempo, a través de la creación de perfiles y cuentas oficiales en redes sociales como Facebook y Twitter. Rovira-Collado, Llorens-García y Fernández-Tarí (2016: 575) inciden en el hecho de que los personajes “continúan viviendo en las distintas redes sociales. La implicación del espectador en la serie es, por tanto, mayor y susceptible de ser utilizada en las aulas”. Finalmente, el artículo enfatiza el uso de las TIC en el aula, por medio ya no solo de redes como Facebook y Twitter, sino también de recursos como Fodey, que permite la creación de textos generados con la apariencia real de noticias de periódico. Una actividad interesante que se plantea es la confección de textos literarios por parte de cada estudiante para reflejar cómo serían las noticias de los siglos XVI y XVII, redundando en los personajes de la época y en las obras compuestas en dicho período. Por último, destaca el empleo de foros de voz con propósitos didácticos como Voxopop, destinados a ejercicios de recitación, actividades de creación y juegos de carácter cooperativo con los géneros literarios.
En conclusión, el artículo de Vila Carneiro (2017) ofrece una nueva contribución en el campo de las aplicaciones didácticas en torno a la literatura, en concreto a la del Siglo de Oro. Efectivamente, y bajo mi propio prisma experiencial en el ámbito de la práctica docente, el alumnado de la ESO y Bachillerato requiere de unas vías de acceso diferentes al texto literario áureo, por medio de herramientas y recursos acordes con la experiencia histórica y vital de las nuevas generaciones, con el objeto de que estas alcancen el entusiasmo por la enseñanza de la literatura del Siglo de Oro. Se trata, por todo lo visto, de encontrar nuevas maneras lógicas de encarar la responsabilidad docente y propiciar la motivación del alumnado.
La pasión por el período de la literatura áurea ha estado conmigo desde siempre; especialmente a partir del momento en el que el profesor Miguel Ángel Lozano Marco (Universidad de Alicante) recitase en el aula algunos de los versos más emblemáticos de Góngora. Es a partir de ese momento que, como docente, empieza a forjarse en mi pensamiento una pregunta esencial: ¿de qué manera transmitir el amor por la poesía del Siglo de Oro? Desde una postura crítica, y de acuerdo con la aportación de Vila Carneiro (2017), resulta indispensable equilibrar en el aula la enseñanza de la literatura áurea por medio de estrategias tradicionales combinadas con los recursos que brinda el propio bagaje tecnológico en nuestros días. El visionado de determinadas películas y series de temática histórica permite acceder visualmente a realidades lejanas desde una dimensión sugestiva y lúdica que implica a los estudiantes en el estudio y la comprensión de una coyuntura histórica y literaria de gran complejidad. La solución a las grandes problemáticas de las prácticas pedagógicas no pasa por erradicar a determinados autores de las guías o programas docentes, sino por incentivar nuevas vías de acceso al conocimiento de lecturas más complejas.
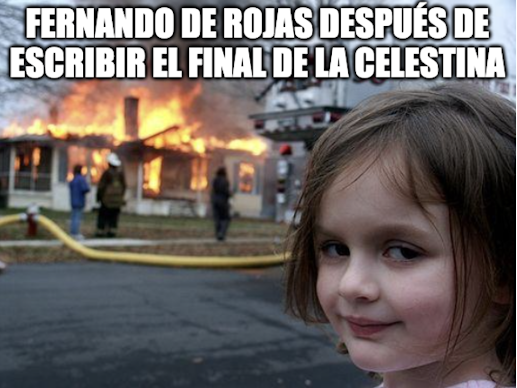

Completísimo resumen de una magnífica compañera de DLL. Y con apuntes ministéricos 😸.
ResponderEliminar